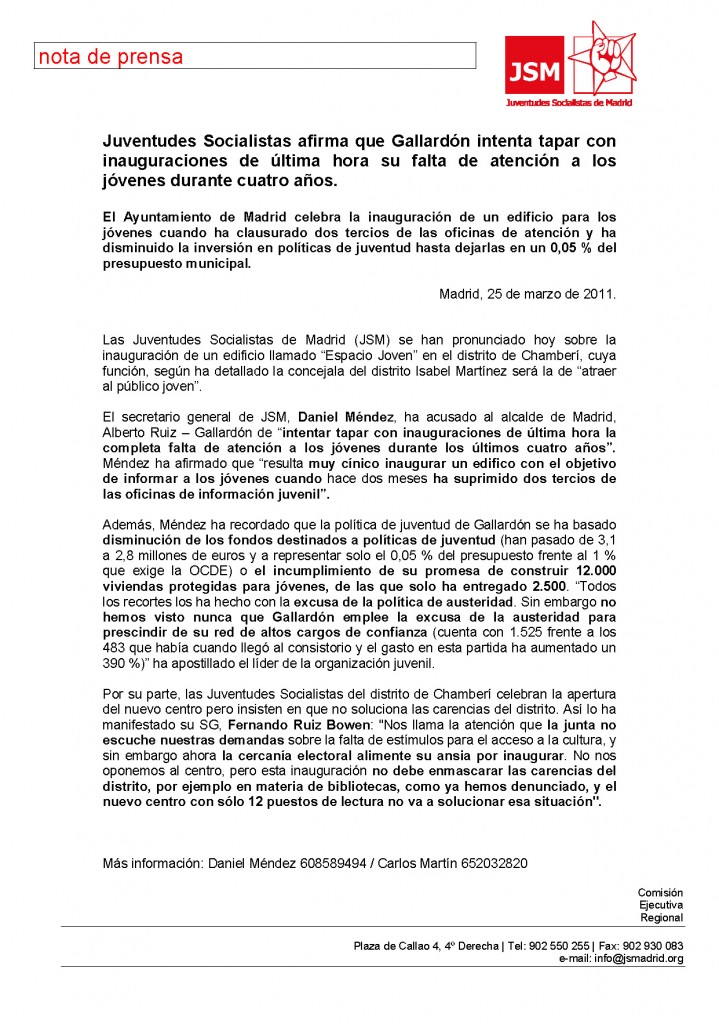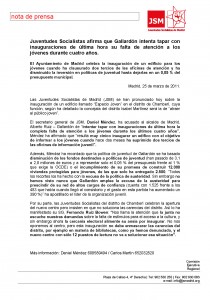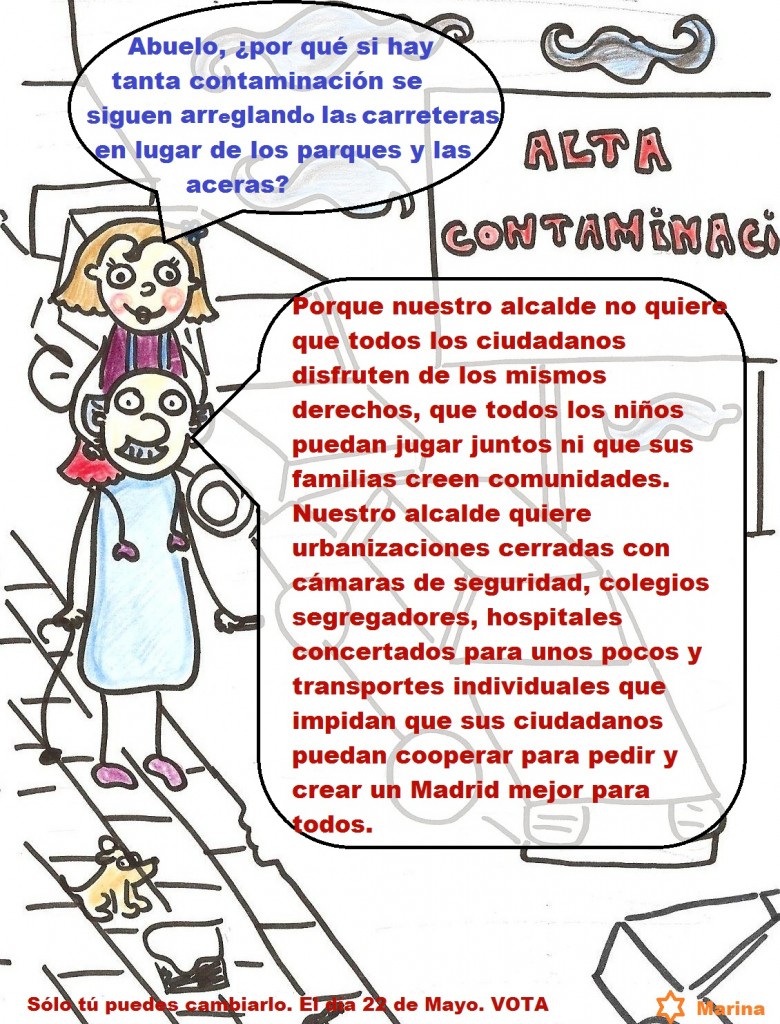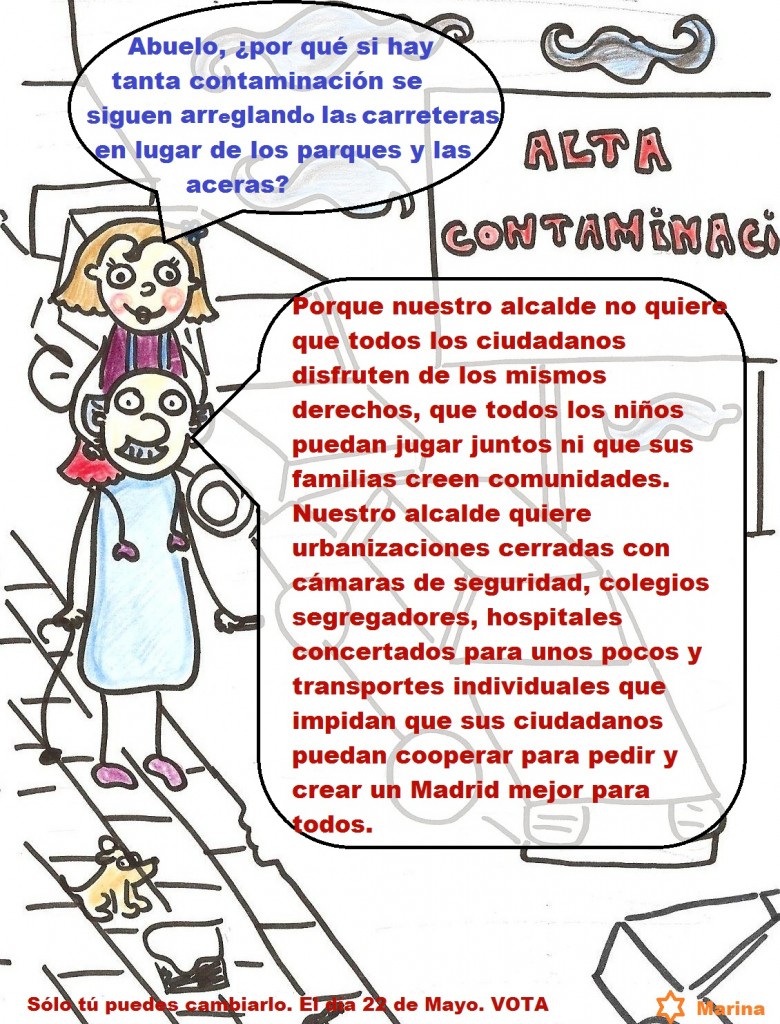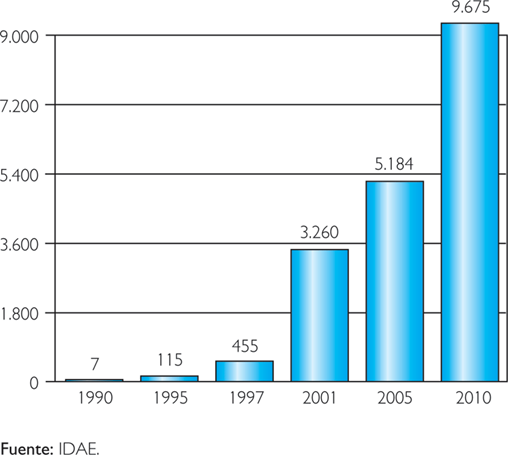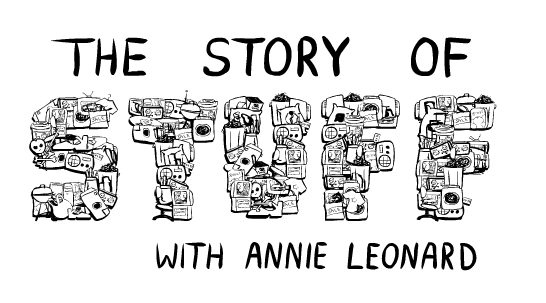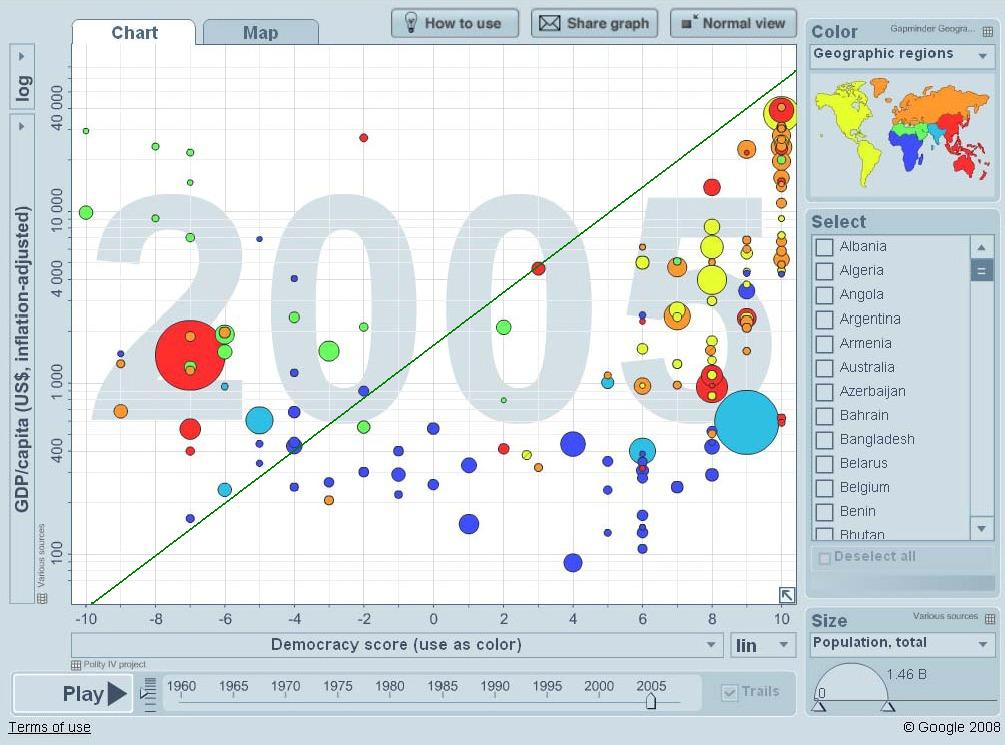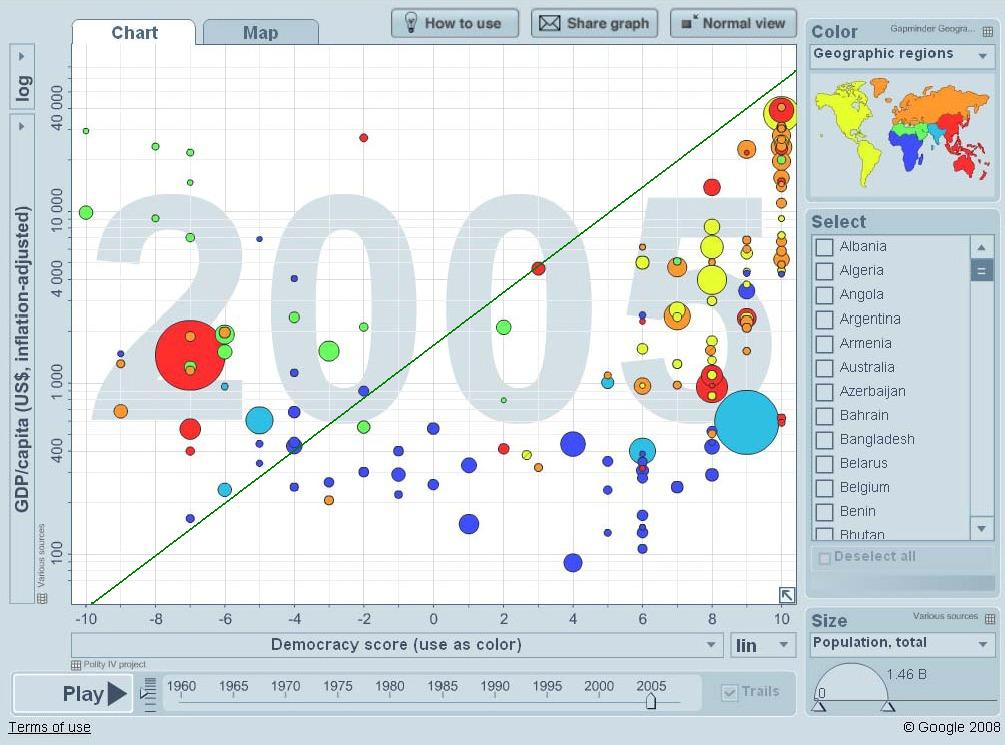La derrota del PSC-PSOE en las elecciones de Catalunya nos tienen que hacer pensar. Analizaremos los resultados profundamente, es decir, más allá de las paranoias de los tertulianos que afirman gratuitamente que toda la sociedad catalana ha girado a la derecha y que, por tanto, girará toda la sociedad española a la derecha. Este análisis, como cualquier análisis, lo hacemos los socialistas para, como en els segadors, ¡Esmolem ben be les eines! (¡Templar bien las herramientas!) y aprender de nuestros errores.
DE NECESIDAD A UN PROBLEMA
En 2006 la campaña derechista de CiU obligaba a los trabajadores catalanes a elegir un gobierno de izquierdas formado por tres partidos (PSC, ERC, ICV). Así lo hicieron y el PSC, ERC e ICV volvían a reeditar el tripartito.
Sin embargo, en vez de rectificar los errores, continuaron con la política del anterior tripartito. La aprobación de la Ley de Educación Catalana constituía un paso más hacia la privatización sin equiparar a la escuela concertada con la escuela pública en deberes e inclinando la balanza en derechos en defensa de la concertada. Pero lo más gracioso viene en financiación. El govern se compromete, así de primeras, a llegar al 6% del PIB para educación pública. ¡Ojalá! Cuando antes de dicha ley se llegaba al 3,1% y ahora en crisis CiU quiere hacer recortes.
Ante esta situación se hicieron 4 huelgas generales en la educación con notoria participación de estudiantes y profesores que representaban el descontento dentro del sector.
En sanidad fue difícil recuperar lo segado por CiU en los años 90 con la externalización y privatización de la sanidad creando la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). La XHUP consistía en concertar los servicios sanitarios a empresas privadas. Por ejemplo en 2005 de los 59 hospitales de la XHUP, 8 eran gestionados por el ente público…
La crisis agravó las condiciones económicas en Catalunya, al igual que en el resto de España. ¿Cómo intento resolver está cuestión el govern? Una de las medidas más escandalosas fue la concesión de una línea de “créditos” (ahora explicaré las comillas) destinadas a los fabricantes de la automoción. Los créditos, como informa la pagina web del PSC (http://www.socialistes.cat/Territoris/Martorell/Actualitat/Noticies/Montilla-anuncia-en-Martorell-nuevas-ayudas-para-el-sector-de-la-automocion) decía:
Esta misma semana, el Govern ha ampliado este convenio en 38 millones de euros más, que permitirán a más empresas dedicadas a la automoción acogerse a préstamos en condiciones preferentes (al 0% de interés, periodos de amorización de hasta 15 años, sin avales, comisión de apertura del 0,5%,…) para desarrollar nuevas líneas de negocio, introducir más I+D+I en los procesos productivos, optimizar recursos o mejorar la cualificación de los empleados. Estos más de 43 millones de euros que se han puesto a disposición de las compañías durante este 2010 se suman a los 28,3 que el ICF y la Generalitat aprobaron en 2009, y que se agotaron. Tras la visita, Montilla, además, anunció la decisión del gobierno catalán de apoyar el plan de inversiones de Seat, con ayudas que se concretarán a medida que avance dicho plan y que llegarán hasta los 24,5 millones de euros.
¿Acaso la empresa utilizó esos millones en mejorar la producción y, por tanto, implementar la necesidad de aumentar la contratación?
Esta noticia se daba en abril de 2010. Bien, pues el 8 de octubre de 2010 planteaban otro ERE (ya se habían planteado 3 desde 2008).
Curiosamente no fue únicamente SEAT la que se acogió a esta norma, también Nissan.
Además los ERE los autoriza el govern por ser una competencia autonómica. Sabiendo esto ¿Cómo es que el día antes de la campaña se pone a dar un mitin en una de las fábricas de SEAT? Sería correcto si hubiera defendido los derechos de la clase trabajadora, pero no ha planteado ninguna alternativa al sistema y ha seguido el ejemplo de muchos gobiernos europeos: dar dinero al capital.
CATALUNYA: ¿GIRO A LA DERECHA?
La experiencia ha confirmado que, cuando ha ganado la derecha, se ha debido a un desencanto general cuya consecuencia general es la abstención.
En este caso podemos decir que más que una abstención ha habido una división del voto a fuerzas más pequeñas alternativas. En Martorell por ejemplo CiU aumentó sólo un 6% de votos mientras el PSC pierde un 10,78% y ERC pierde un 7% con respecto a 2006. Este dato es importante porque en Martorell es donde se ubica la principal fábrica de SEAT donde se han producido la mayor parte de los ERE´s.
En Barcelona el aumento del voto a CiU (7%aprox) no ha sido tan significativo como el desencanto mostrado por el PSC y ERC (juntando los dos se llega a una reducción del 12% de votos).Sin embargo esto no significa que, en este caso el PSC y ERC, no puedan los partidos de izquierda otra vez retomar estos votos. Así la experiencia en Francia y en Italia, donde el PSF y el Partido Democrático perdieron catastróficamente las elecciones, ha habido un auge de la lucha social al cabo de unos meses de elegir gobierno. Incluso en Inglaterra la debilidad del nuevo gobierno de coalición y el desencanto expresado por las masas se han demostrado en la lucha estudiantil de estos meses atrás.
¿Por qué aún teniendo asegurada una mayoría CiU ha decidido meter en el gobierno catalán a un socialista? ¿Por qué 4 de las consejerías , y encima importantes (justicia, economía, empresas y ocupación y salud), no están gestionadas por miembros de CiU sino por tecnócratas que no son de ese partido? ¿Por qué teniendo una victoria tan asegurada pide al PSC un pacto?
La respuesta puede ser sencilla si vemos lo que está pasando en otros países. En Reino Unido las inmediatas “reformas” de derecha han llevado a la movilización del movimiento estudiantil. En Francia los recortes movilizaron a los sindicatos y a las asociaciones estudiantiles. ¿Qué pasará cuando Artur Mas plantee sus políticas de derecha?
Los pactos entre PSC y CiU, aún siendo coyunturales, representa la necesidad que tiene la burguesía catalana: estabilidad para las contrarreformas que se van a producir en Cataluña y el consenso para hacerlas de la mano del PSC. Así el PSC al acordar las nuevas “reformas” y mantener en el ejecutivo al consejero de cultura lo que hace es que éste tome en las decisiones del Govern de Catalunya que va a venir marcada por un amplio giro a la derecha al cual se van a oponer miles de jóvenes y trabajadores catalanes.
El PSC deberá mostrar su oposición a cualquier medida que, ante esta crisis, pueda empeorar la situación de los jóvenes y trabajadores catalanes. Plantear una alternativa en torno al sistema económico y frente a los prejuicios nacionales en pos de la unidad de los trabajadores contra el capitalismo.
Un ejemplo muy bueno fueron los compañeros de Juventut Socialistes de Catalunya donde apoyaron las movilizaciones, previas a las elecciones, de varios grupos de izquierda contra el despido de Manu Vidal, delegado por parte de CGT en EMTE (la empresa municipal de transporte. Es un comienzo para estrechar lazos con las organizaciones de los trabajadores y discutir cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer como socialistas.
Si sacamos las respuestas correctas podremos cerrar esta herida y no cometer más errores en el futuro.
Manuel Adrián Rodríguez Leret Secretario de formación de JSCh


 En el año 1961, Arendt, ejerció como corresponsal de la revista The New Yorker en la cobertura del juicio que se celebro en la ciudad de Jerusalen contra Eichmann, un criminal nazi que había participado activamente en las labores administrativas necesarias para llevar a cabo la “Solución Final”, eufemismo con el que los miembros del partido nazi hacían alusión a la eliminación de la población judía en Europa. Eichmann que había conseguido escapar de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, había sido detenido por fuerzas del Mossad en 1960 en Argentina y traslado a Israel.
En el año 1961, Arendt, ejerció como corresponsal de la revista The New Yorker en la cobertura del juicio que se celebro en la ciudad de Jerusalen contra Eichmann, un criminal nazi que había participado activamente en las labores administrativas necesarias para llevar a cabo la “Solución Final”, eufemismo con el que los miembros del partido nazi hacían alusión a la eliminación de la población judía en Europa. Eichmann que había conseguido escapar de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, había sido detenido por fuerzas del Mossad en 1960 en Argentina y traslado a Israel.